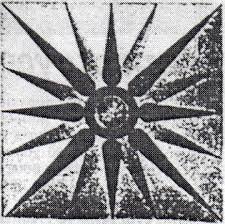Mostrando entradas con la etiqueta TRADUCCIONES. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta TRADUCCIONES. Mostrar todas las entradas
lunes, 5 de noviembre de 2018
KAMAKALA VILASA, de Sri Punyananda-natha
Enlazamos a continuación un importante texto tántrico del linaje Sri Vidya, ya editado y comentado por primera vez en occidente por John Woodroffe (Avalon) en su "The Serpent Power".
La relevancia de este texto radica en su exposición de la construcción del Sri Yantra o Sri Chakra, que es uno de los diagramas esenciales dentro de la tradición shivaíta sri Vidya, para ilustrar cómo el dinamismo del Absoluto (a través del deseo kama de Shiva-Shakti) se abre a la multiplicidad del Universo.
La presente es la primera traducción con comentarios al castellano, publicada por Adrián Muñoz G.
Kamakala Vilasa
La relevancia de este texto radica en su exposición de la construcción del Sri Yantra o Sri Chakra, que es uno de los diagramas esenciales dentro de la tradición shivaíta sri Vidya, para ilustrar cómo el dinamismo del Absoluto (a través del deseo kama de Shiva-Shakti) se abre a la multiplicidad del Universo.
La presente es la primera traducción con comentarios al castellano, publicada por Adrián Muñoz G.
Kamakala Vilasa
domingo, 12 de agosto de 2018
EXPLICACIÓN DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (y parte III), por M. Eckhart
VERBUM CARO FACTUM EST ET HABITAVIT IN NOBIS
Hay que señalar de entrada que “caro” es puesto aquí en lugar de “homo”, según este fraamento de Mateo XXIV, “Ninguna carne será salvada” y Rom. III, “Ninguna carne será justificada por las obras de la ley “. El evangelista ha preferido decir verbum caro factum est en vez de “homo factum est” para realzar la benignidad de Dios, el cual no ha asumido sólo el alma del hombre sino también su carne, golpeando así la soberbia de aquellos que, interrogados sobre su parentela, responden refiriéndose a alguien poseedor de determinada dignidad pero callan su origen: son, dicen, sobrinos de tal obispo, preboste, deán o lo que sea, como el mulo que preguntado sobre quién era su padre, y avergonzado de ser hijo de un asno, contestó diciendo que era sobrino de un alazán de batalla.
Por otra parte, como hemos dicho anteriormente, el primer fruto de la encarnación del Verbo, que es hijo de Dios por naturaleza, es que nosotros seamos hijos de Dios por adopción. Poco me importaría en efecto que el Verbo se haya hecho carne en Cristo, suponiéndole distinto a mí, si Él no se hubiera también (hecho carne) en mí personalmente, para que yo sea también hijo de Dios. “Quien dice hijo dice heredero” (Epístola a los Galateos, IV, 7). Quizás es esto lo que pedimos po consejo del Señor: “Que Tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo” (Mateo, VI), es decir, que la voluntad del Padre, como se ha hecho en Cristo, “in coelo”, para que Él fuera hijo – la voluntad del padre en tanto que padre siendo por naturaleza engendrar y tener un hijo – (se haga) “in terra”, es decir en nosotros, que habitamos la tierra, para que seamos hijos de Dios. Rom. VIII: “ Si (vosotros sois) hijos (vosotros sois) herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo”, y más adelante “Que ha predestinado a devenir conformes a la imagen de Su hijo, a fin de que Él sea el primer nacido de numerosos hermanos” (Epístola a los Romanos, VIII, 29). Es esto lo que aquí se dice: verbum caro factum est, en Cristo primer nacido, et habitavit in nobis, cuando somos engendrados hijos de Dios por adopción. También se dice más adelante, en el capítulo XVI “Os volveré a ver, y vuestro corazón se regocijará, y nadie os privará de vuestra alegría” (San Juan, XVI, 29). Dios, hecho hombre para nosotros en Cristo, nos ha visto; nos volverá a ver adoptándonos como hijos, y habitando en nosotros como un padre en sus hijos.
sábado, 28 de julio de 2018
EXPLICACIÓN DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (parte II), por M. Eckhart
LUX IN TENEBRIS LUCET ET TENEBRAE EAM NON
COMPREHENDERUNT
Estas palabras se han explicado anteriormente de tres maneras. Hay que señalar que la luz ilumina perfectamente el medio, pero no emite raíces en él. Asimismo el medio recibe la luz del cuerpo luminoso inmediatamente, no el oriente antes que el occidente, o el occidente antes que el oriente, sino ambos simultáneamente, y ambos inmediatamente del cuerpo luminoso, porque éste no emite raíces ni al oriente ni a ninguna parte del medio. Por tanto la luz no se adhiere al medio y no tiene heredero, ni el cuerpo luminoso hace al medio heredero de su acción, que es iluminar: comunica con el medio como recíprocamente y, pasando, en modo de pasión; de paso y de devenir, de manera que el medio es, y es dicho, iluminado, pero no le comunica su luz en modo de cualidad merecedora enraizada y adherente, de forma que la luz permanezca, adhiera e ilumine activamente en ausencia del cuerpo luminoso.
Es totalmente distinto con el calor que es engendrado en el medio con la luz. El calor, en efecto, emite en efecto una raíz en el medio. Además, adhiere y permanece en ausencia del cuerpo luminoso. En tercer lugar, se produce en occidente después de oriente, sucesivamente en el tiempo, no súbitamente y en un instante. En cuarto lugar, el medio se calienta no sólo parte tras parte, sino por parte y en parte. Asimismo, en quinto lugar, no es cualquier parte la que se caliente inmediatamente por el cuerpo luminoso. Se deduce que, en sexto lugar, el medio recibe el calor no sólo en modo de devenir y de paso y de pasión y de reciprocidad y de hospitalidad, de manera que es y es dicho calentado, sino en modo de adhesión y de herencia filial, de forma que es y es dicho calentador, heredero de la acción calentadora, que es calentar activamente.
viernes, 13 de julio de 2018
EXPLICACIÓN DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (parte I), por M. Eckhart
Publicamos a continuación la traducción de un texto inédito en castellano del gran Meister Eckhart. Se trata de un extenso comentario al Evangelio de San Juan. El más conocido e influyente de los místicos renanos, de influencias neoplatónicas y no exento de condenas por herejía y visto como heterodoxo por los estamentos religiosos, representa una de las figuras cumbre de la metafísica no dual en el seno no sólo del cristianismo sino de todo occidente. Su distinción entre la Divinidad absoluta y su expresión en la Trinidad recuerda mucho a similares conceptos del vedanta advaita, el desapego y abandono total ante esta divinidad a reminiscencias sufíes y su trasfondo de nihilismo metafísico a ciertos aspectos budistas, todo ello salvando las distancias entre tradiciones que, desde sus propios discursos apuntan a una misma vivencia no dual de la realidad.
Introducción
Como sabemos, están en curso en Leipzig la edición de las obras latinas y alemanas de Maître Eckhart. Entre las obras latinas, las más importantes son los Comentarios de las Escrituras, que Eckhart compuso para los estudiantes de las Universidades de París, Strasbourg y Colonia, en las que enseñó sucesivamente de 1311 a 1326. Al parecer comentó todos los libros de las Escrituras, pero sólo nos han llegado, conservados en estado fragmentario en tres manuscritos, los Comentarios sobre el Génesis, sobre el Éxodo, sobre la Sabiduría, sobre el Eclesiastés y sobre el Evangelio de san Juan. Este último comentario, ciertamente el más extenso, se encuentra en un manuscrito de la Biblioteca del Hospital Saint-Nicolas de Gernkastel-Cues, que data de 1444 y proveniente de la Biblioteca de Nicolás de Cusa. Hemos considerado que los lectores de Êtudes Traditionnelles estarían interesados en poder leer en francés un texto tan característico.
El traductor se ha esforzado en mantener lo más fielmente posible la expresión escolástica de una dialéctica a veces ardua; si una determinada frase parece poco clara, al menos en una primera lectura, es porque el original en latín no lo es más. A fin de conservar los matices y la concisión del lenguaje, hemos creído poder recurrir a ciertos neologismos, tales como “intelectuar” (para designar el acto propio del intelecto), “exhilarar”, es decir provocar la hilaridad (del que el francés solo ha conservado el participio “exhilarante”), “principiar” y “principiado” (para indicar el acto del principio en tanto que tal, y su “fruto, o hijo”, como dice Eckhart). En fin, nos hemos abstenido de traducir a lengua vulgar las citas del Evangelio según San Juan.
(C.D.)
jueves, 26 de abril de 2018
DE LO SENSIBLE A LO SUPRASENSIBLE. ALGUNOS TÉRMINOS DE LA ESTÉTICA INDIA*, por K.D. Tripathi **
El enfoque indio holístico y cosmocéntrico rige toda la visión india de las artes y de la estética. Por consiguiente, una investigación acerca de la concepción india del tiempo, del espacio, de la dirección, del universo, de la substancia o de los elementos, de los números, de la relación y de la acción, etc., es esencial para entender con claridad las artes y la estética indias, como también lo es la indagación en la naturaleza del atman. El concepto de mahābhūtas* puede servir de punto de partida para una mejor comprensión del mundo de la diferenciación, el universo del nombre y de la forma, reflejado en todas las manifestaciones artísticas. No obstante, la cuestión metafísica de superar el obstáculo del sentido del ego en la forma del "yo" limitado y del "mío", que ha supuesto el principal problema en casi todas las escuelas de filosofía védica y no védica, también está vinculada con la visión india del proceso creativo y de la experiencia estética.
La postulación del Ser como pura unidad y no-diferenciación para explicar la profunda correlación de los aspectos objetivo y subjetivo de la realidad culmina en la teoría estética de la experiencia unificada del rasa. El sistema de correspondencias entre el macrocosmos y el microcosmos, que vincula lo grosero y lo sutil, el sentido de la percepción y los estados emotivo humanos, prepara el camino para esta experiencia estética de unidad.
La multiplicidad del nombre y de la forma, la participación imaginativa y la celebración del color, del sonido, del tacto y del olfato sencillamente no termina aquí. Va más allá, llega hasta la unidad del Ser mediante la despersonalización de los estados emotivos. Para un esteta es un viaje desde lo sensual hasta lo suprasensual y en la expresión creativa, (1) para el artista supone un proceso a la inversa desde la unidad hasta la multiplicidad. Las tradiciones védicas y agámicas ofrecen una sólida base para esta teoría estética.
sábado, 11 de noviembre de 2017
LA ESTRECHA CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS ISLÁMICO Y CRISTIANO DE LA SANTIDAD, por Abdelbâqî Meftah
Los conceptos de la santidad (wilâya)(1) en el cristianismo y el Islam están íntimamente ligados y pueden ser enfocados bajo dos aspectos: metafísico e histórico.
El punto de vista metafísico, que es universal, dirige todos los demás grados de conocimiento en el conjunto de las tradiciones. El shaykh Muhyîdîn Ibn Arabi (560-638H / 1165-1240) trata de ello en numerosos pasajes de la suma enciclopédica al-futuhât al-makkiyya (2), al igual que ‘Abd al-Karîm al-Jîlî (767-832 H / 1366-1429) en su obra al-insân al-kâmil (3).
Por otra parte, Frithjof Schuon (1907-1998) hizo una exposición general de esta idea en dos libros: De la unidad trascendente de las religiones y Comprender el Islam.
Desde el punto de vista histórico, la documentación es limitada y las fuentes escasas, pues muy a menudo el tema es ocultado y voluntariamente escondido, a pesar de su profundidad y sus importantes aplicaciones, ocultación dirigida a su misma naturaleza. Que nosotros sepamos, aparte de algunos breves escritos carentes de precisión y claridad, la cuestión no ha sido abordada más que por Ibn Arabî, y el célebre sufí René Guénon (shaykh ‘Abd al-Wahîd Yahya: 1886-1951) que abrió Occidente al Islam y al sufismo.
Este último, inicialmente cristiano, salido de una familia católica, más tarde musulmán egipcio instalado en Egipto hasta su muerte, pudo por ello experimentar plenamente el estrecho parentesco entre las formas cristiana e islámica de la santidad. Pese a ello, negaba haber abandonado la religión cristiana u otra para entrar en Islam, o haberse adherido a una nueva religión distinta de la que había seguido anteriormente.
Esta posición es perfectamente acorde con las afirmaciones de Ibn Arabî sobre la apostasía (al-ridda) y la entrada en Islam del judío o del cristiano. En efecto, dice: “El profeta Muhammad vino solamente a llamar la gente al islam. Los teólogos literalistas (‘ulamâ’ al-rusûm) afirman que esta conversión es imperativa, mientras que para nosotros esto no es así. Los cristianos, como al conjunto de las gentes del Libro, cuando entran en Islam, no cambian de religión (dîn), pues ésta comporta la fe en Muhammad y la adopción de su Ley cuando es enviado. Además, siendo su mensaje universal, nadie cambia de religión cuando entra en islam. Comprende pues esto". (4)
viernes, 17 de marzo de 2017
LAS ETAPAS DE LOS ITINERANTES HACIA DIOS, por Abdallah al Ansârî al Harawî (Referencias coránicas)
La tabla de las estaciones espirituales –Maqamat- del sheij Abd-Allah al-Ansârî al Harawî, incluida en su libro Las etapas de los itinerantes hacia Dios, es un diagrama simbólico del recorrido del alma en su retorno al Uno, un mapa de la realización espiritual en clave coránica. Las estaciones se disponen en diez módulos o moradas repartidos en cuatro niveles; cada módulo contiene a su vez diez estados (Hawâl) o grados de esa misma estación, sumando un total de cien.(1)
La vía sufí no es otra cosa que un continuo ascenso hasta el Fin, de estación en estación y de estado en estado. Como señala el maestro Kalabadhî (380 H) en su Tratado: “la negación de la estación queda sobrepasada en la afirmación de la estación ulterior”; el Istinbât se inscribe en la exégesis esotérica del Tasawwf, el Tawil kashfî, que es “la vía del desarrollo interior por una captación directa e intuitiva del significado de los términos o los pasajes coránicos considerados”. (*)
La disposición de las diez Moradas en cuatro niveles es una referencia explícita a los cuatro mundos o estados de la cosmología tradicional; en este caso sigue la progresión misma de la Tetraktis pitagórica, es decir, 1/2/3/4; arriba un módulo -10-, dos al nivel siguiente -20-, tres después -30- y cuatro en la base -40-, lo que indica que la potencialidad de la unidad, y de la totalidad señalada por el 10 (y por el 100), están contenidas en el número cuatro (4=1+2+3+4=10=1+0=1). Con el cuaternario comienza la manifestación universal, los tres primeros números, se dice, no son ni manifiestos ni inmanifiestos.
Esta disposición numérica no es exclusiva del pitagorismo ni del Islam, sino propia de la Tradición unánime; también se encuentra en la ciclología hindú más arcaica (Puranas), aquella que mide la duración del presente ciclo humano (Manvantara) en cuatro eras o Yugas decrecientes, como hiciera también la antigua mitología grecorromana y sus edades de oro, plata, bronce y hierro. En todo caso, existe una correlación simbólica entre el diseño de la Creación (Macro y Microcósmica), el de los estados del Ser y el de los grados iniciáticos (o grados espirituales), tanto como una proporción rítmica, un “número de oro”, que determina la progresión del movimiento creativo y la marcha de cualquier ciclo temporal.
sábado, 17 de diciembre de 2016
DIFICULTADES DEL ACERCAMIENTO A LA NO-DUALIDAD, por Georges Vallin
Georges Vallin (1921 – 1983) Francia. Fue profesor de filosofía y de metafísica (Lyon). Sanscritista y Maestro de conferencias (Nancy) y uno de los primeros en tocar la metafísica no-dual con rigor y nitidez. Quizá es el primer “guenoniano” que en el ámbito académico expone una nueva visión de la espiritualidad tradicional desde el ángulo del hinduismo advaita, especialmente del Vedanta, señalando de paso los grandes inconvenientes del pensar dual occidental y su modo de procesar mentalmente la espiritualidad y la realidad.
En La Perspective métaphysique (Presses Universitaires, 1959), hemos procurado mostrar que los modelos teóricos de tipo metafísico, cosmológico, antropológico o espiritual que nos ofrecen las grandes tradiciones de Oriente (Advaïta-Vedanta, Budismo Mahâyana, Taoísmo) permiten al pensador occidental capaz de entenderlas, observar con una mirada nueva y crítica a la mayoría de grandes modelos teóricos elaborados por la filosofía o la teología de Occidente. Y creemos que la verdadera “revolución copernicana” de la filosofía que pondría fin a nuestro imperialismo cultural y a nuestro provincianismo metafísico, correspondería al estallido de nuestros familiares modelos teóricos y a su integración en las perspectivas, a la vez más amplias y más profundas, que se expresan en las grandes doctrinas orientales de la No-dualidad, y particularmente en el Advaïta-Vedanta del Hinduísmo.
El carácter fundamental de los modelos teóricos que nos ofrecen las diversas formulaciones del No-dualismo oriental consiste en la afirmación simultánea y paradójica de la Trascendencia radical del Absoluto y de su inmanencia integral en el mundo o en la manifestación. Esta trascendencia a la vez radical e integradora del Absoluto nos parece que constituye la expresión más auténtica y más acabada de lo que Nietzsche llamaba “la afirmación originaria”, situándose más allá del “nihilismo” y de la fuga hacia los “tras-mundos”, pero de la que la propia filosofía de Nietzsche no nos da más que una expresión mutilada.
miércoles, 16 de marzo de 2016
LA DISPOSICIÓN CORÁNICA DE LOS CAPÍTULOS DE LA QUINTA SECCIÓN DE LOS «CO-DESCENSOS» DE LAS FUTÛHÂT AL-MAKIYYA (y II), por 'Abdel Baqi Meftah
Podemos ilustrar lo precedente con los siguientes ejemplos:
1) El capítulo 385 corresponde a la primera munâzala. Lleva como título: “El que desprecia triunfa, el que es desdeñado es proscrito”. Su sura es Lo que ha de ocurrir. Está asociada al primer capítulo del Libro de las interpretaciones titulado “La interpretación de la dominación”, cuya idea central es la exaltación y su contrario la humillación. La sura finaliza con la glorificación de al-haqq. “Alaba el nombre de tu sublime Señor” (37). En la misma se expone el dominio de tiranos tales como los Thamûd, los ‘Ad, Pharaon, que no glorificaban al-haqq, como en los versículos 32-33: “Y luego, atadle a una cadena de 70 codos de largo; pues, ciertamente, no creyó en Allah, el Grandioso”. Es por ello que el sheikh denomina, en el capítulo 315 de la cuarta sección de las futûhât, a la estancia espiritual de esta sura: “estancia de la necesidad del castigo”. En el segundo dístico de la poesía introductoria del capítulo de la munâzala correspondiente, hace alusión al nombre de la sura Al-hâqqa (Lo que ha de ocurrir) diciendo: “¿No son los nombres (de Dios) la expresión de las esencias (haqâ’iq) de las criaturas?”; y en el capítulo 22 de las futûhât, denomina a la estancia espiritual de esta sura: “estancia de la Verdad principial (al-haqq)”, porque al principio contiene tres menciones del nombre al-hâqqa (38), y que el nombre haqq se encuentra en los últimos versículos (51-52): “pues, realmente, es sin duda la verdad más cierta (haqq al-yaqîn). Glorifica pues el grandioso nombre de tu Señor”. Lo que dice respecto de la localización del Principio supremo (haqq al-haqq) (39) remite al versículo 17 de la sura: “…ocho (ángeles) llevarán ese día el Trono de tu Señor”.
El sheikh introduce este capítulo mencionando, al final del anterior, la insuflación de los ángeles y la del diablo, aludiendo con ello a los versículos de Lo que ha de ocurrir relativos a aquel que recibe su registro en su mano derecha y el que lo recibe en la mano izquierda (40).
Asimismo, al final de este capítulo, retoma el título, a manera de introducción a la sura de la munâzala del capítulo siguiente, con una alusión al versículo 16 de la sura La pluma (41): “Le golpearemos en el morro”, expresión del desprecio, de la superioridad y del desdeño hacia todo “el que jura en vano, el difamador, calumniador intrigante, el represor del bien, presuntuoso y criminal” (42).
martes, 23 de febrero de 2016
LA DISPOSICIÓN CORÁNICA DE LOS CAPÍTULOS DE LA QUINTA SECCIÓN DE LOS «CO-DESCENSOS» DE LAS FUTÛHÂT AL-MAKIYYA (I), por 'Abdel Baqi Meftah
El Corán es el fundamento y la fuente del Islam, como principio del sufismo (taçawwuf), de su doctrina y de su vía de realización. La enseñanza de Ibn Arabi, y particularmente su obra mayor, Las Iluminaciones de la Meca (futûhât al-makiyya), está totalmente ordenada por el verbo coránico, como él mismo indica en el capítulo 366 de esta obra: “Todo lo que hemos dicho, en asambleas y en nuestros escritos, proviene exclusivamente de la presencia espiritual del Corán y de sus tesoros…”.
Lo que presenta el señor Meftah en el presente estudio es la arquitectura simbólica de la quinta sección de las Futûhât. Esta sección es la de las “co-descensos” o “encuentros a mitad del camino” (munâzalât). Comprende 78 capítulos, cada uno de los cuales corresponde a un versículo de una sura coránica.
El “Co-descenso (munâzala)” es un modo de conocimiento espiritual caracterizado por el doble movimiento de la elevación de las consciencia del iniciado hacia la presencia divina, y del descenso recíproco de ésta hacia aquel, efectuándose el “encuentro” en un grado intermedio (barzakh). Cada munâzala constituye el desvelamiento particular de un conocimiento (recibido bajo la forma verbal de un “discurso”) que es el del verbo divino expresado por el versículo que le es asociado.
Tal como explica el autor, “la munazâla comprende cuatro partes: la ascensión del servidor, el descenso desde la teofanía señorial, el encuentro a medio camino donde se recibe el discurso, seguido del retorno del servidor al lugar de donde partió, revestido del abrigo de las significaciones de este discurso”.
Partes que son otras tantas etapas en el proceso de conocimiento realizado por la munâzala. Igualmente es siguiendo este simbolismo cuaternario como está organizado el conjunto de la quinta sección, estando así relacionados sus 78 capítulo a cuatro grupos de suras consecutivas según la colocación en el texto coránico (1).
martes, 12 de agosto de 2014
TANTRISMO HINDÚ Y TANTRISMO BUDISTA (y II), por Pierre Feuga
 Examinando ahora la segunda gran escuela mahâyânica, la de Yogâcâra Vijñânavâda, no es difícil ver, por una parte, en qué confluye y en qué se aparta de las precedentes doctrinas no dualistas (Vedânta, Trika y Mâdhyamika) y, por otra parte cómo ha podido, ella también, servir como soporte intelectual a prácticas tántricas de energía. A primera vista se trata – utilizando nuestras aproximativas etiquetas occidentales – de un “idealismo absoluto”, lo que nos recuerda la manera cachemir de verlo. Para éste, recordémoslo, el mundo es una apariencia proyectada o reflejada en el espejo de la Consciencia cósmica, una proyección “ideal” (hecha de “ideas” convertidas en formas) de Shiva; en otras palabras, el mundo no es una realidad material sino una realidad en la Consciencia y por la Consciencia: ni subjetivismo ni aun menos solipsismo en esta visión puesto que no se trata, insistimos, de una proyección mental individual, como en el sueño ordinario en el que cada soñador crea su propio mundo, que no existe más que para él y que no puede compartir con nadie; esa proyección divina es plenamente objetiva, lo que no significa material (está hecha de espíritu y no de materia, a menos que se considere la materia como el espíritu solidificado, coagulado). Ahora bien, encontramos en parte esta misma concepción en el Yogâcâra budista (por otra parte históricamente anterior), aunque teñida de un espiritualismo y de un subjetivismo más acentuado. Aquí el universo entero es espíritu, consciencia pura. Las cosas no existen más que en el pensamiento que de ellas tenemos, son simples representaciones mentales y lo que tomamos por un mundo “exterior” no es más que el espíritu proyectado, no distinto de las visiones que tenemos en el sueño o de las creaciones de la meditación. Evidentemente esta última analogía abre inmensas posibilidades a la meditación misma (por lo menos a la meditación formal, “con objeto”) y se puede entender que esta corriente haya desarrollado más que cualquier otra el trabajo de la “consciencia-en-acto”, el arte de la visualización y de la evocación, que culminará con el Vajrayâna tibetano. Estamos plenamente aquí en el yoga (de donde el nombre de Yogacâra, “ejercicio del yoga”, dado a la escuela) pero un yoga que se despliega no sin ambigüedad en el margen de lo psíquico y de lo espiritual.
Examinando ahora la segunda gran escuela mahâyânica, la de Yogâcâra Vijñânavâda, no es difícil ver, por una parte, en qué confluye y en qué se aparta de las precedentes doctrinas no dualistas (Vedânta, Trika y Mâdhyamika) y, por otra parte cómo ha podido, ella también, servir como soporte intelectual a prácticas tántricas de energía. A primera vista se trata – utilizando nuestras aproximativas etiquetas occidentales – de un “idealismo absoluto”, lo que nos recuerda la manera cachemir de verlo. Para éste, recordémoslo, el mundo es una apariencia proyectada o reflejada en el espejo de la Consciencia cósmica, una proyección “ideal” (hecha de “ideas” convertidas en formas) de Shiva; en otras palabras, el mundo no es una realidad material sino una realidad en la Consciencia y por la Consciencia: ni subjetivismo ni aun menos solipsismo en esta visión puesto que no se trata, insistimos, de una proyección mental individual, como en el sueño ordinario en el que cada soñador crea su propio mundo, que no existe más que para él y que no puede compartir con nadie; esa proyección divina es plenamente objetiva, lo que no significa material (está hecha de espíritu y no de materia, a menos que se considere la materia como el espíritu solidificado, coagulado). Ahora bien, encontramos en parte esta misma concepción en el Yogâcâra budista (por otra parte históricamente anterior), aunque teñida de un espiritualismo y de un subjetivismo más acentuado. Aquí el universo entero es espíritu, consciencia pura. Las cosas no existen más que en el pensamiento que de ellas tenemos, son simples representaciones mentales y lo que tomamos por un mundo “exterior” no es más que el espíritu proyectado, no distinto de las visiones que tenemos en el sueño o de las creaciones de la meditación. Evidentemente esta última analogía abre inmensas posibilidades a la meditación misma (por lo menos a la meditación formal, “con objeto”) y se puede entender que esta corriente haya desarrollado más que cualquier otra el trabajo de la “consciencia-en-acto”, el arte de la visualización y de la evocación, que culminará con el Vajrayâna tibetano. Estamos plenamente aquí en el yoga (de donde el nombre de Yogacâra, “ejercicio del yoga”, dado a la escuela) pero un yoga que se despliega no sin ambigüedad en el margen de lo psíquico y de lo espiritual. viernes, 27 de junio de 2014
TANTRISMO HINDÚ Y TANTRISMO BUDISTA (I), por Pierre Feuga
El tantrismo – término acuñado por indianistas occidentales y que no tiene un exacto equivalente en sánscrito -, es una doctrina y una práctica expuesta en tratados esotéricos llamados tantras (literalmente “trama de un tejido” , y también “extensión”, sobreentendido “del Conocimiento”). Sin embargo no todos los libros titulados como tantras contienen enseñanzas tántricas que se encuentran en obras llamadas con otros nombres: âgamas, nigamas, yâmalas, samhitâs, upanishads, purânas , etc. Esta corriente espiritual que aparece en forma escrita en los primeros siglos de la era cristiana, no constituye una religión sino que surca y “colorea” el hinduismo, el budismo y, en menor medida, el jainismo, es decir las tres “religiones” originarias de la India. Arguyendo la probable anterioridad de ciertos tantras budistas (traducciones chinas de textos sánscritos), algunos eruditos sostuvieron que el tantrismo había surgido del budismo. Lo que no parece verosímil. El budismo es una vía de renuncia, una tradición esencialmente monástica. En cambio una de las características del tantrismo es que no rechaza el mundo sino que lo acepta plenamente y lo diviniza al “realizarse” en él. Esta actitud positiva y en cierta manera “optimista” se afirmaba ya en el Veda, mucho antes de que se hablara de “renuncia”, de “transmigración” y de “Liberación”. Pese a que en este terreno no se pueden tener certezas, numerosos indicios llevan a pensar que el tantrismo (en su forma oral) es anterior tanto al budismo como al jinismo, y ligado desde el origen al Sanâtana Dharma. Es en cierta forma la cara secreta y tardíamente desvelada del Veda, al que no se le opone más que desde una mirada superficial. El hecho de que en ocasiones lo critique, que haga burla de la enseñanza brahmánica, no invalida lo que hemos dicho. Esta necesidad “polémica” es inherente a todo movimiento espiritual que se manifiesta a plena luz y que se explica por razones pedagógicas e iniciáticas, en este caso con un tono áspero y “verde” propio de la “vía de los héroes”. Pero, de hecho, el Tantra no abole el Veda, lo completa. El Veda es revelación, toda la enseñanza proviene de lo alto; el Tantra es experiencia, todo remonta hacia lo alto; permite “verificar” el Veda y por lo tanto lo actualiza, lo realiza; de ahí el nombre de “quinto Veda” que se le suele dar.
sábado, 24 de mayo de 2014
PARAMARTHASARA (34-37)* de Abhinavagupta (y comentarios de Yogaraja). परमार्थसारः
भान्ति तुरीये धामनि तथापि तैर्नावृतं भाति॥३४॥
sṛṣṭi-sthiti-saṃhārā
jāgrat-svapnau suṣuptam iti tasmin|
bhānti turīye dhāmani
bhānti turīye dhāmani
tathāpi tair nāvṛtaṃ bhāti || 34 ||
La creación, el mantenimiento, y la disolución [así como los estados de] vigilia, sueño y sueño sin sueños, aparecen en Él [el Supremo Señor] en el cuarto estado, pero incluso en este estado Él se revela a Sí Mismo como no cubierto [no afectado] por estos estados.
Comentario de Yogarāja al verso 34
Mirando desde el punto de vista cósmico y desde el punto de vista individual respectivamente, tanto los estados de creación, mantenimiento y disolución como los estados de vigilia, sueño y sueño sin sueños se revelan como existentes en la “cuarta morada” del Supremo Señor, cuya naturaleza es la Felicidad masiva y el Yo Supremo Absoluto. Todos estos estados deben su existencia al hecho de tener su asiento en la “cuarta morada” del Supremo Señor, a pesar de que dichos estados se muestran como existiendo fuera del sujeto “imaginado”. Todo aquello, que no se manifieste como parte de la existencia del Supremo Señor, no puede manifestarse externamente. Por tanto, se debe admitir que el “cuarto estado” permite el resto de estados de existencia. Esto ha sido establecido en los Śiva SūtrasIII, 20. “La ‘cuarta morada’ impregna los tres estados como el aceite”. Este es el significado perseguido en el verso que nos ocupa.
Se podría preguntar si Su Ser es velado por los tres estados. La respuesta es que Su Naturaleza no puede ser velada por los tres estados. En consecuencia la “cuarta morada” se muestra siempre como manifestada a todos los sujetos a causa de su transcendencia y de su acción de impregnar todos los otros estados. La naturaleza del cuarto estado no está afectada por el hecho de que su presencia impregne todos los tres estados. Por tanto, el cuarto estado permanece siempre en total plenitud [no siendo afectado por su presencia en todos los otros estados que le preceden].
jueves, 1 de mayo de 2014
EL PROCESO INTEGRADOR DEL SUFISMO (*), por Eric Geoffroy
A diferencia del asceta, que rechaza el mundo porque no reconoce en él a Dios, el que sigue la vía sufí se desposa con este mundo (dunyâ) para poder trascenderlo mejor. “Los devotos y los ascetas se asustan de cualquier cosa, porque las cosas les hacen olvidarse de Dios. Si Le vieran en todas las cosas, no se asustarían”.
Al realizar este matrimonio cósmico (en árabe, el término dunyâ es de género femenino), el sufí rompe el dualismo que habitualmente existe entre el mundo y nosotros. Tiende así a la unión, es decir, a realizar interiormente la unificación.
Mediante la contemplación, comprende y atraviesa la multiplicidad de los fenómenos para remontar hasta su origen, lo que Ibn ‘Arabî llama “la Unicidad subyacente tras la multiplicidad”: De ahí la insistencia del Corán en incitarnos a percibir y descifrar los “signos”: “Les haremos ver Nuestros signos en el universo y en ellos mismos, hasta que reconozcan que es la Realidad” (Corán, 55, 29).
Este mundo de aquí abajo es, de hecho, un verdadero laboratorio alquímico donde cada signo exterior puede ser trasmutado en alusión (ishâra) interiorizante. Debemos pues permanecer constantemente en estado de vigilancia, pues “cada día Él está en algún asunto” (Corán 55, 29), y Se manifiesta bajo apariencias sin cesar renovadas.
sábado, 12 de abril de 2014
EL CORAZÓN EN EL SHIVAISMO TÁNTRICO DEL CACHEMIR *, por Pierre Feuga
miércoles, 26 de marzo de 2014
¿QUÉ ES EL SUFISMO? ENTREVISTA CON MICHEL CHODKIEWICZ (*)
Michel Chodkiewicz, Director General de editions du Seuil hasta junio de 1989, Director de Estudios en la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Su familia de origen católico polaca se estableció en Francia en 1832. En el curso de un viaje por los países árabes descubrió el sufismo y se convirtió al Islam a la edad de 17 años. Desde entonces ha realizado incansablemente una investigación de los textos de Ibn’Arabi, que constituye el objeto de su seminario en la École des Hautes Études.
Investigación continuada por dos de sus hijos, como Claude Addas que publicó una obra en la que relata el itinerario espiritual y geográfico del Sheikh al Akbar: “Ibn’Arabi o la búsqueda del Azufre Rojo” (Paris, Gallimard, 1989).
Michel Chodkiewicz está considerado uno de los mejores especialistas del pensamiento “akbariano”. Bajo su dirección, la editorial Sindbad acaba de publicar una edición crítica de Futuhat al Makkiyya – Las Iluminaciones de la Meca –.
La entrevista concedida a Elias para la “Tribune d’Octobre” (Montreuil, nº 19, marzo de 1990) es la prolongación de una conferencia dictada en 1990 en el Institut du Monde Arabe que tenía como título “Certezas y conjeturas sobre la influencia del sufismo en el pensamiento occidental”.
¿Por qué, en su opinión, el Occidente medieval prestó tan poco interés por el sufismo al mismo tiempo que bebía sin problemas de las ciencias árabes? ¿Puede que sea debido a razones puramente técnicas?
No creo que para explicar esa aparente falta de interés se deba recurrir a razones puramente técnicas debidas, por ejemplo, a dificultades de acceso a las obras del tasawwuf. No veo por qué sería más difícil encontrar textos sufís que textos filosóficos o científicos. Por otra parte, la cuestión de la complejidad de tales textos tampoco parece ser ninguna explicación. Los de Averroes o de Avicena no eran menos difíciles. Por lo tanto, este tipo de explicaciones, en caso de tenerse en cuenta, me parecen ser extremadamente secundarias. Veo la razón principal en el siguiente hecho: en materia de filosofía y de ciencias, Occidente era deficitario. Los árabes tenían un considerable adelanto en medicina, astronomía, matemáticas, etc.
El Occidente cristiano tenía también carencias culturales en materia de pensamiento especulativo. Pero su fe, su comprensión de las verdades de la fe, su vida espiritual, eran suficientemente robustas como para impedir la aparición de un sentimiento de vacío que hiciera falta colmar. Creo significativo que el interés por el sufismo y por otras tradiciones orientales haya surgido precisamente en el momento en que la fe y los valores espirituales se habían debilitado en Occidente. El movimiento se empieza a dibujar en el siglo XVIII, se confirma en el XIX y se acelera en el XX: efectivamente, es en el siglo XX cuando, por una parte, se traducen muchos textos sufís, y por otra, asistimos a movimientos de conversión al Islam en Europa y América, determinados por esta atracción por el sufismo.
martes, 7 de enero de 2014
LA INFLUENCIA CABALÍSTICA EN LA ELABORACIÓN DEL GRADO DE MAESTRO EN LA FRANCMASONERÍA, por Henrik Bogdan
El propósito de este artículo es aportar una nueva visión de las teorías de Arthur Edward Waite (1857-1942), erudito en francmasonería, que defendió la idea de una influencia de la cábala sobre el grado de maestro en francmasonería. Según Waite, la búsqueda masónica de la palabra perdida del Maestro presenta una intrigante similitud con las especulaciones cabalísticas sobre la pérdida de la correcta designación del nombre de Dios, el Tetragramaton (YHVH). Después de una breve descripción de la elaboración de los grados fundamentales, abordaré la leyenda de Hiram para compararla luego a la búsqueda cabalística de la verdadera pronunciación del Nombre de Dios. Finalmente, nos referiremos al estado actual de la investigación para evaluar la aportación de la teoría de Waite.
Los “Craft Degrees” o grados fundamentales
Los grados masónicos fundamentales tal como los conocemos actualmente son el resultado de un proceso largo y progresivo. Tenemos poca información sobre la evolución de los rituales operativos de admisión y sobre su transformación en rituales de iniciación en la masonería especulativa, pero el poco que sabemos muestra claramente que los rituales especulativos deben en gran parte su forma y su contenido a los rituales operativos que les precedieron. Como hemos dicho se trata de un proceso gradual, un proceso en el que el período más productivo se sitúa probablemente en el siglo XVII y en las tres primeras décadas del XVIII. Antes de 1730, los rituales fundamentales consistían únicamente en dos grados, “Aprendiz” y “Compañero o Maestro Masón”. Luego, en 1730, el grado de Aprendiz se dividió en dos, “Aprendiz” y “Compañero”, insertando un nuevo grado entre los otros dos. El segundo grado se convirtió en el tercero con el nombre de “Maestro masón” (1). Lo que completó la elaboración de los grados fundamentales es la publicación en 1730 de la Masonry Dissected de Samuel Prichard, que remató la elaboración de los grados fundamentales con la aparición de los tres grados tal como los conocemos actualmente: Aprendiz, Compañero y Maestro masón.
sábado, 20 de julio de 2013
OUSPENSKY, GURDJIEFF Y LOS "FRAGMENTOS DE UNA ENSEÑANZA DESCONOCIDA" (y II), por Boris Mouravieff
La muerte de Katherine Mansfield en el “Instituto” (20) produjo en Ouspensky una fuerte impresión que le llevó a romper con Gurdjieff. Pero una impresión todavía más fuerte le causó el accidente de coche sufrido por Gurdjieff en el cruce de las carreteras nacionales nº 7, de París a Fontainebleau, y nº 168, de Versailles a Choisy-le-Roi.
Gurdjieff regresaba en coche, solo y de noche, de París al Prieuré. Se desconoce la causa del accidente, pero el hecho es que chocó contra el tronco de un árbol a más de sesenta por hora, y resultó gravemente herido. Enterado unos días más tarde, Ouspensky vino a París desde Londres; y ambos fuimos al lugar de la catástrofe.
Abatido, hundido, tras un prolongado silencio me dijo:
- Tengo miedo…, es espantoso… El Instituto de Georges Ivanovitch (Gurdjieff) se creó para escapar a la influencia de la ley del azar bajo la que pasa la vida. Y he aquí que él mismo ha caído bajo el imperio de esa ley…
Y prosiguió:
- Me pregunto aún si ha sido realmente un puro azar (Gurdjieff no valoraba mucho la honradez, como tampoco la personalidad humana en general; ¿Se pasó de la raya?). Les repito, ¡tengo un miedo terrible!
Retomamos el camino, silenciosos. En Fontainebleau entramos en un restaurante para almorzar. Me pidió que telefoneara al Prieuré a su nuera, que formaba parte de los “filósofos del bosque”. Pero no estaba en casa.
Durante el almuerzo, Ouspensky se refirió varias veces a la cuestión del valor real de la honradez. Era claro que para él, el problema era una especie de punto clave. Y, mediante una serie de asociaciones, para mí insondables, relacionaba la cuestión de la honradez con el accidente sufrido por Gurdjieff.
Sin embargo, como hemos dicho, Ouspensky no rompió con Gurdjieff más que físicamente, por así decirlo. Tras ello, y al menos en sus conversaciones conmigo, no le gustaba volver al análisis del “fenómeno Gurdjieff”. Después de varias evasivas, le hice la pregunta directa: por qué evitaba este tipo de conversación que, en mi opinión, podía ser instructiva y de la que al menos se podía sacar una lección.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)